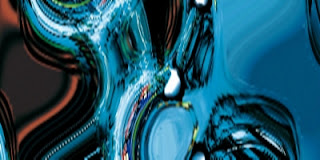La fama del brujo había trascendido por toda la región, y yo fui a su guarida acompañando a mi amigo Leandro, a quien le habían aconsejado ir a verlo por un tema de amores contrariados. El viejo era de raza negra, o al menos mulato; al parecer eso hacía más creíble que fuera poseedor de un saber que, supuestamente, los blancos occidentales ignoramos. Mi amigo hizo su consulta en primer lugar, y me convenció para que luego le siguiera yo. El viejo me miró fijo, sin pestañear; tenía la vista como perdida; estaba, o fingía estar, en trance.
—Debes luchar contra tus demonios interiores —dijo al fin.
—¿Perdón? —No hizo ninguna aclaración, dando por hecho que lo había escuchado bien.
—Si no luchas, ellos te dominarán. Y si lo haces solo, sin la ayuda de un experto, no se irán tan fácilmente.
—¿Entonces?
—Yo te puedo ayudar haciendo un “trabajo” de liberación, para que esas entidades no te molesten.
—Nunca he notado que me molesten esas entidades…
—Nunca he notado que me molesten esas entidades…
—Tus problemas y nerviosismo se deben a ellos —insistió el brujo.
Quedé en que, si acaso decidiera hacer ese “trabajo”, regresaría, pero tenía que pensarlo. Créase o no, el poder de la sugestión de estos sujetos es muy grande, y durante los días siguientes comencé a pensar, y acabé por sentir, que lo que me había dicho el viejo reflejaba algo que en verdad me molestaba. Estaba un poco amoscado porque no me gustaba reconocer que un desconocido fuera capaz de ver en mí cosas que guardo celosamente y tampoco estaba dispuesto a admitir que me hablaran de mis demonios interiores. Había evadido recurrir a un psiquiatra o psicólogo profesional y me decía a mí mismo que todo estaba bien, que tenía un buen trabajo, que no me iba nada mal en la vida. Pero ahora este brujo andrajoso… me recordaba algo que yo quería olvidar. ¿Olvidar qué? Que Mariela había desaparecido, que quizás había muerto. La busqué durante mucho tiempo y no encontré rastros de ella en ninguna parte; los amigos en común eran incapaces de darme datos fidedignos sobre su paradero y nunca había regresado a los lugares que solíamos frecuentar. Lo único extraño era que la vida seguía como si nada hubiera pasado, como si el 18 de agosto de 1994 nunca hubiera existido. Ese día fatídico habíamos firmado el contrato de propiedad de un departamento para irnos a vivir juntos. Pero no hubo futuro, solo seguir y seguir, una sobrevida absurda y sin sentido. Ese duelo marcaba mis horas. Y el brujo maldito que sacaba a relucir el asunto de mis demonios interiores.
Me encontré con Leandro a tomar un café. Después de todo, él era una especie de cómplice de mi incursión en el submundo de la brujería.
—Hay que creer o reventar —dijo Leandro para romper el hielo. Pero yo era un hueso duro de roer.
—¿Qué querés decir?
—Que el negro dio en la tecla, quiero decir. Me solucionó todos los problemas. —Me miró extrañado—. ¿Qué te pasa a vos? Es como si no pudieras aceptar lo que salta a la vista.
—¿Ah, sí? —dije—. ¿Y que salta a la vista?
—Que arrugaste cuando estabas a punto de irte a vivir con Mariela, que la asesinaste para no enfrentar el drama existencial que te mortifica.
—¿Estás hablando en serio? —Empujé el cuerpo hacia atrás y la silla chirrió al frotarse contra el suelo de mosaicos del bar.
—Estoy hablando en serio, Marcelo.
—¿Quién te dijo eso?
—Tus demonios interiores se lo dijeron a los míos.
No podía creer lo que estaba escuchando de boca de mi amigo, y lo hubiera estrangulado a él también si no fuera porque los demonios interiores, saliendo por todos los orificios de mi cuerpo, me aferraron los brazos y piernas para impedirlo.
Acerca de los autores: